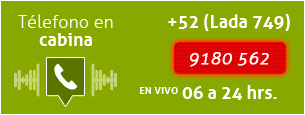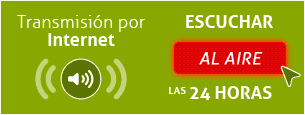Foto: Archivo Excélsior
Foto: Archivo Excélsior
Pero si es necesaria una definición/ para el papel de identidad, apunte/ que soy mujer de buenas intenciones/ y que he pavimentado/ un camino directo y fácil al infierno”. Así termina Pasaporte, uno de los poemas inéditos que Rosario Castellanos (1925-1974) dio a conocer en Excélsior en enero de 1972.
Considerada una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX, quien fue articulista de El Periódico de la Vida Nacional durante una década, de 1963 hasta su muerte, concluye lo anterior después de aclarar que no es una mujer de ideas, “nunca he tenido una, jamás repetí otras”; tampoco una mujer de acción, “basta mirar la talla de mis pies y mis manos”.
Y mucho menos es, continúa irónica en sus versos, una mujer de palabra. “No, de palabra no./ Pero sí de palabras/ muchas, contradictorias, ay, insignificantes,/ sonido puro, vacuo cernido de arabescos,/ juego de salón, chisme, espuma, olvido”.
Los textos que la poeta, cuentista y novelista publicó en este matutino centenario, tanto en sus páginas editoriales como en el suplemento cultural Diorama, dan cuenta de una mujer singular, divertida, amena, capaz de sacar a la luz los secretos escondidos en las calles, las boutiques, el lenguaje, las relaciones humanas, el alma o la naturaleza.
La utopía, las arañas, la libertad, las cucarachas, la maternidad, su miedo a los perros, su relación con su hijo Gabriel, la servidumbre, las calles de Israel, la literatura, la cultura judía, los indios, el divorcio, la mujer. Nada le era ajeno a la diplomática que hizo de Excélsior su principal tribuna hasta su trágica muerte, ocurrida en Israel el 7 de agosto de 1974, donde fungió como embajadora de México desde abril de 1971.
“Rosario narró en sus artículos su cotidianidad, la vida diaria de la ciudad y sus actividades literarias. No busques a la crítica que impresionó a toda su generación, ni a la indigenista (no le gustaba que le dijeran así) un poco más analítica, ni a la gran poeta profunda”, afirma en entrevista Eduardo Mejía (1948).
El especialista en la obra de la también dramaturga comenta que lo que ésta escribía en el diario era inteligente. Pero prefería los temas simples: su imposibilidad de domesticar a Gabriel Guerra (su hijo), su imposibilidad de llegar a tiempo a algún lado, porque era muy impuntual. Era muy divertida y bromista; pero sus temas no eran abordados con humor, sino con un sentido trágico de la vida”.
El narrador y editor aclara que la autora de Balún Canán (1957), Ciudad real (1960) y Oficio de tinieblas (1962), la trilogía indigenista más importante de la narrativa mexicana, nunca abordó, por ejemplo, sus problemas domésticos o conyugales con su esposo, el filósofo Ricardo Guerra (1927-2007).
“No se hacía la mártir. Sí tuvo un matrimonio fallido, debido a muchas circunstancias que ella conoció desde el principio. No es una Castellanos real la que se refleja en sus artículos. Es muy divertida e inteligente. Pero el problema es que no aplicó su inteligencia en temas profundos. Escribía sobre lo que se le ocurría”, añade.
Pero fue precisamente esta libertad de decisión, el azar con que la maestra en Filosofía por la UNAM seleccionaba sus tópicos, la manera desenfadada en la que saltaba de un tema a otro, lo que vuelve más rica su literatura periodística.
SUS INICIOS
La autora de los poemarios Trayectoria del polvo (1948) y De la vigilia estéril (1950) comenzó a colaborar en Excélsior en 1963, según apunta el poeta José Emilio Pacheco en la antología El uso de la palabra (1975); ahí compiló, tras la muerte de Castellanos, a los 49 años de edad, a causa de un desafortunado accidente doméstico, una selección de sus artículos en este diario.
El cine, ayer y hoy, publicado el 21 de diciembre de 1963 en las páginas editoriales, es un ejemplo de los textos de quien estudió estética en la Universidad de Madrid. Este artículo revisa no sólo la propuesta cinematográfica de Hollywood en ese año, sino que cuestiona la moral de quienes ahí trabajan.
“Hollywood puede ser el escenario de cualquier clase de acontecimiento inmoral: suicidio, adicción a las drogas, adulterio, pandillerismo, estafa. Y tantas cosas más, impublicables, que las revistas especializadas publican... para atraer a la gente a la taquilla”, comentaba.
La autora de los libros de cuentos Los convidados de agosto (1964) y Álbum de familia (1971) reflexionaba lo mismo sobre el Diccionario de Escritores Mexicanos y la poesía de Jaime Sabines, que sobre el instinto de matar o el rapto de un niño francés y su posterior asesinato a manos de un adolescente de 15 años.
Los ensayos que publicaba en el suplemento Diorama eran, la mayor parte del tiempo, literarios, más largos (abarcaban toda una página del tabloide) y aparecían ilustrados con viñetas o dibujos firmados por Greta.
En este espacio dominical, Castellanos daba rienda suelta a sus pasiones literarias: Virginia Woolf y el vicio impune, Doris Lessing: una mirada inquisitiva, Ricardo Garibay: el mundo es ansí o Borges en Israel.
Y, desde 1971, enviaba desde Tel Aviv entrevistas o coberturas exclusivas que detallaban las actividades culturales en el país hebreo, sus recorridos por las boutiques para “ver la ropa que no he de comprar”, el árbol junto a su casa que adoptó o la cercanía del mar que no apaciguaba el odio a los árabes.
LA ESCRITORA ÍNTIMA
Pero hay una pléyade de artículos que muestran a la poeta en su intimidad, en los que habla de sí misma y comparte cosas que la tocan de cerca. Como Vivencias en EU, que apareció en 1966, en el que confiesa: “decidí iniciar una retirada estratégica y fui a comer el amigo sándwich del destierro”, que duró un año.
En este texto añade que “soy vanidosa y cuido y pulo mis defectos a ver si adquieren el aspecto de virtudes”, por lo que, explica, no les contó a sus amigos que en el vecino país del norte vivió “sorda ante un idioma impenetrable”, muda y ciega “gracias a los sedantes”.
También comparte textos como Las servidumbres. Herlinda se va, que apareció el 24 de agosto de 1973, en el que se acusa de haber sido una “criatura dependiente” de dos sirvientas o nanas: “La primera... se llama María Escandón y su madre se la entregó a la mía cuando ambas éramos niñas para que fungiera como ‘cargadora’. Esta institución (en ese entonces vigente en Chiapas)... consistía en que el hijo de los patrones tenía para entretenerse... una criatura de su misma edad”, señalaba con ironía y vergüenza.
Y, finalmente, la escritora también compartió detalles de las enfermedades de su hijo Gabriel, sus ocurrencias, sus ausencias. Incluso, el último artículo que envió a Excélsior antes de morir se tituló Recado a Gabriel. Donde se encuentre, que volvió a publicarse, a manera de homenaje póstumo, el 26 de agosto de 1974.
Para finalizar, Mejía destaca que “vale la pena volver a hacer una buena antología más completa, quitar los artículos de tono frívolo, y ordenarlos por tema, para que permita apreciar sus preocupaciones, sus críticas e ideas”.