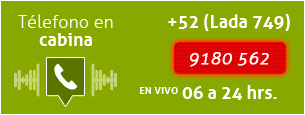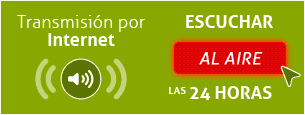Rafael Pérez-Vázquez. Algarabía
Rafael Pérez-Vázquez. Algarabía
Quesadillas,
huaraches, pambazos y lo que gustes...
Ya taqueamos, ya torteamos—con todo respeto, eso sí—, tamaleamos y hasta «tlayudeamos»... y aún no pasamos de la letra t.
–Conoce la ingeniería de la garnacha–
¿Qué nos espera si apenas hemos abarcado una grafía? Pues seguirle, y aunque estoy seguro
de que mucho, mucho se nos quedará en el tintero, no tenemos reserva en hacer este recuento gastronómico, abundante en grasas, pletórico de hidratos de carbono y con el sabor desbordándose por los cuatro costados.
No hay de qué... so nomás de papa
Las quesadillas. Sí, habrá algún purista que diga que son «de queso y nada más; si no, ya no son quesadillas», pero por extensión se le llama así a las dobladas de tortilla con algo adentro. Esta sencilla premisa tiene cuatro variantes: de sartén, que se consumen de noche y se fabrican con tortillas de maíz crudo que se rellenan, se cierran y se sumergen en aceite hirviendo hasta que queden bien doraditas; de comal, con una tortilla también de maíz blanco o azul, hecha a mano en un comal, con o sin grasa; la tercera variante es la que se elabora con tortilla de harina de trigo: doblada es quesadilla y una extendida sobre otra —y con una rebanada de jamón en medio— es sincronizada, y son ideales para merendar. La última especie es la que se elabora con la tortilla «hecha» —esto es, de tortillería—, rellena, sellada con un palillo para que no se salga el relleno y sumergida en aceite; así se elaboran unas de papa, de sesos de cerdo y otras de pescado —normalmente cazón, ricamente sazonado— o jaiba.
Con frecuencia en los mismos lugares donde se expenden quesadillas existen también las gorditas.
En el centro del país son círculos gordos —obviamente— de masa de maíz cruda, rellenos de chicharrón prensado picado, aunque también hay de requesón, nata, frijoles, de carne al pastor
y unas dulces que llevan piloncillo. Pueden asarse al calor del comal o, para óptimos resultados, freírse en manteca de cerdo. Se sazonan con salsa verde cruda, cilantro y cebolla picados, y queso rallado.
En el norte, en cambio, pueden ser de maíz o trigo, se cuecen al comal, se abren y se rellenan de papa con chorizo, rajas, huevo o chicharrón, y se aderezan con queso, salsa y crema.
Y no podemos dejar de mencionar las gorditas de maíz que venden afuera de la Basílica de Guadalupe, que se cocinan al comal con masa de maíz, un toque de piloncillo, tienen un olor delicioso y se venden envueltas en colorido papel de china.
Estos huaraches que tengo yo
Lo que viene no es «enchílame otra gorda». Entramos a los azarosos caminos de las diferencias sutiles, así que iremos con cuidado. Primero, los huaraches: tortillas algo gordas
y alargadas, asadas en comal y fritas en manteca o aceite1 ; suelen sazonarse con salsa roja o verde, queso rallado y, en el colmo de la glotonería, cubrirse con huevo —estrellado
o revuelto—, chorizo, bistec, hígado encebollado o una oronda costilla de res asada.
Luego vienen los sopes, que son «una sublimación de la tortilla»: redondos, pellizcaditos en la orilla para contener una camita de frijoles refritos sobre la que se pone salsa, lechuga, queso rallado y, si el hambre es mucha, cubrirse con cualquiera de los rellenos de las quesadillas, sobre todo pollo y chorizo.
Similares a los sopes son las picadas veracruzanas, que se pellizcan en las orillas, y se cubren de una salsa roja espesa, carne de res deshebrada, cebolla en rodajas y queso añejo.
Y aquí vienen las peligrosas curvas de las variantes: las memelas son similares a los huaraches, sólo que más delgadas y más grandes; se cubren con una ligera capa de frijoles, y encima va lo que usted guste: pollo, pierna, carne asada, barbacoa, queso de hebra o chicharrón; se coronan con cebolla picada, queso rallado y mucha salsa.
–Saborea 10 tipos de tacos–
Además, hay que mencionar las chalupitas, oriundas del estado de Puebla, cuyo nombre alude a las embarcaciones que usaban los antiguos mexicas para trasladarse a través de los canales de México-Tenochtitlan; éstas son pequeñas tortillas de maíz fritas en abundante manteca de cerdo, bañadas en salsa verde o roja y con carne de cerdo deshebrada.
La variante de la chalupa guerrerense es como una cazuelita a la que se le ponen diversos guisados encima y se usa para acompañar el pozole.
Para finalizar, hablemos de la garnacha: «originalmente
era una tortilla de masa de maíz de forma redonda y del diámetro de una tlayuda —unos 30 centímetros—, cocida
y acompañada con frijoles, queso, lechuga, jitomate y aguacate; pero el término degeneró y ahora designa —por lo menos en la capital— prácticamente a cualquier fritanga, taco o antojito, sobre todo los de los puestos callejeros».
No sólo de maíz vive el hombre
Más allá de la torta, y alejándonos de los dominios de Centéotl, existe una rica fuente de vitamina t que se elabora con pan de harina de trigo.
Para empezar, están los pambazos. Esta pieza de pan francés, lisa y compacta, se rellena de papa con chorizo y se sumerge en una salsa muy aguada de chile guajillo con jitomate; inmediatamente después se sofríe en una sartén con poco aceite o se asa al comal —con cuidado, porque salpica— y, una vez afuera, se le pone lechuga, queso fresco rallado, crema y salsa verde.
Punto y aparte merecen las cemitas poblanas, que son hermanas de las tortas, primas del pambazo y parientas lejanas del paste y el sándwich, y tienen una historia propia.
Aunque
la cemita tiene un origen eminentemente ibérico —una fusión de la galleta hueca y del bizcocho de sal elaborado para conservarse durante las largas navegaciones a España—, su nombre tiene relación con el pan sin levadura de origen hebreo —semita— elaborado en España por la población sefardita. En el siglo xix se rellenaban de papa, frijol y nopal; más tarde, surgió una variante: pata de toro a la vinagreta con pápalo, cebolla y chiles en vinagre, al que pronto se le agregó aguacate. Después llegarían los rellenos de res, pollo, queso, quesillo y carnitas que conocemos —y disfrutamos— hoy en día.
Para terminar
Dos platillos
emblemáticos
de nuestra
cocina, que
bien podrían ser
primos hermanos: los chilaquiles
y las enchiladas. Los primeros se elaboran con tortillas cortadas en trozos que se fríen en aceite y se sumergen
en salsa verde o roja al gusto; se cubren con crema, queso rallado y aros de cebolla, y son ideales para flanquear a una carne asada o como complemento a un huevo, estrellado
o revuelto.
Las enchiladas son, básicamente, tortillas ligeramente fritas que envuelven a una ración de pollo desmenuzado, y se cubren de una de tres opciones:
a) salsa verde, de chile de árbol —o una variante con
chiles poblanos—; b) salsa roja, con jitomate, o c) mole, de preferencia poblano.
No debemos dejar de lado las enchiladas potosinas, hechas con masa de nixtamal revuelta con chile guajillo, rellenas de queso y que, semicrudas, se sumergen en una salsa de chile ancho y se fríen.
Ojalá y este apasionamiento por el sabor te haya contagiado despreocupación por el conteo calórico, y te permita reconsiderar lo ajustado de su régimen —si es el caso—, y que sus desmedidas pretensiones no hayan ofendido a los gastrófilos de México y el mundo.