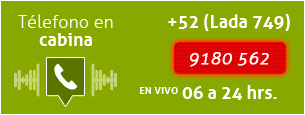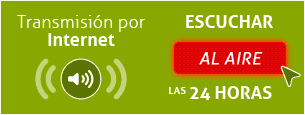Por Víctor Hugo Varela Loyol. LA JORNADA DE ORIENTE.
Por Víctor Hugo Varela Loyol. LA JORNADA DE ORIENTE.
A partir de un apoyo del programa para la prevención del delito, 10 mujeres artistas y un voluntario crearon el “Corazón de Tlaxcala”, un mural elaborado con la técnica de vitromosaico inventado por el artista plástico, Rafael Cázares y que se encuentra ubicado en el punto conocido como La Virgen en la capital tlaxcalteca.
“Todas las ciudades necesitan un corazón, el pulso y las arterias para el tráfico de sueños. Vayamos al corazón de la ciudad a explorar su bienestar y salud, a tentar su espíritu, un viaje arqueológico para conocer las ruinas de nuestros afectos y desencuentros. La voz de Tlaxcala no serán los claxons, han de ser las flores y las ofrendas, las canciones y los colores, los novios en perpetuo baile de carnaval”, explica Rafael Cázares sobre este proyecto.
Refiere que en un eje principal de distribución vial de Tlaxcala, predomina la imagen de la virgen de Ocotlán que da nombre al conjunto en general La Virgen, “dando la bendición y bienvenida a quienes llegan o se van por este flanco, dando esperanza, alegoría de la hospitalidad, de hallar buen camino”.
“El portentoso Tlahuicole de bronce advierte de nuestro origen y fortaleza, corazón valiente, salido del olimpo tlaxcalteca, sin garrote y sin ropa, se impone al cielo del Altiplano. Por otra parte, el Faro universitario, en vela por los destinos de esta institución educativa. Hacía falta corazón, un nuevo decreto de vecindad, que las personas se hablen con respeto y dignidad, que digan ‘buenos días corazón’, ‘hola corazoncito’, ‘ma moyolicatzin’, ‘¿kanke tiyan noyolotzin?’ ‘tlen sekitowa moyolo’. Sólo quien está centrado en sí mismo podrá descifrar el universo”.
Explica que gracias al apoyo que otorgó el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), a través del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, México nos Mueve la Paz, casi una tonelada de vidrio de botellas se ha reciclado en esta realización, “por lo que se contabilizan los bonos de sustentabilidad para la ciudad”.
El grupo de 10 recicladoras de vidrio estuvo compuesto por Arcelia Flores, Cristina Munguía, Vianney Flores, Catalina Padilla, Laura Montero, Azucena Flores, Karla Flores, María Salazar, Martina Tamalatzi y Minerva Meléndez, así como el voluntario Víctor Sánchez, quienes “fueron los cirujanos de este simpático mosaico”.
Se trata, considera, de un espacio para el amor, pues “por un lado vemos un corazón vibrante, colorido, alucinado, explotando; por el otro un corazón en la sombra, remendado, hecho añicos, encubriendo la luz que lo habita. Usted podrá elegir para la selfie uno u otro, dependiendo de cómo le fue en la feria, o según la compañía.
“¿Quién olvida los amores de escuela, los besos eternos de hasta media hora, o las escenas cardíacas de una traición? ¿Quién ha blindado su corazón como caja de seguridad? ¿Quién dejó petrificar su corazón? ¿Quién vendió su alma? Hace falta mirar los vestigios de humanidad que sobreviven. Hacía falta corazón”.
Recuerda que con este vitromural son siete los que han sido elaborados en diversas partes de la entidad, tres en el municipio de Altzayanca, otros dos en las comunidades de San Pedro Tlalcuapan y San Pedro Muñoztla, de Chiautempan, y en el Anexo Femenil del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco.
El grupo que creó el Corazón de Tlaxcala se dispone a elaborar el octavo vitromural en el municipio de Calpulalpan, también como parte del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, México nos Mueve la Paz.
Rafael Cázares explica que la técnica de los murales es vitromosaico, que consiste en la creación de imágenes, luces y sombras a partir de pequeños fragmentos de vidrio, a manera de pixeles. “Hay un valor agregado muy importante en esta realización, en cuanto que obtuvimos los materiales de botellas y vidrios rotos de ventana, retirando desechos del ambiente y evitando que las botellas se rellenen del venenoso alcohol adulterado.
“Esta técnica ancestral resulta un desafío de creatividad, pues no se ve el resultado hasta el final; y otra dificultad es la colectividad, pues cada participante debe interpretar la aportación de los demás y añadir lo propio”.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el artista plástico confiesa que el mosaiquismo ha sido de su preferencia desde aquel mural conocido como El Jardín –que realizó en la ciudad capital y que fue retirado por el ex edil Pedro Pérez Lira–, “en el que los fragmentos iban siguiéndose unos a otros, únicos pero formando el todo”.
De acuerdo con Rafael Cázares, en el muralismo han concurrido muchas técnicas, pero hay una diferenciación a la hora de elegir los materiales y depende de la ubicación exterior o interior, pues esto determina la elección, siendo que para exterior necesariamente se requieren materiales resistentes a la intemperie.
“Si bien la naturaleza condiciona una aplicación técnica, no hay límites para la barbarie humana que puede destruirlo todo, como fue el caso de El Jardín”.