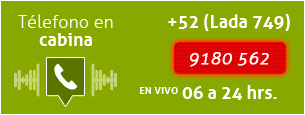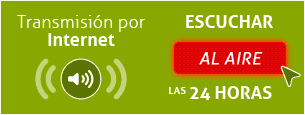Mudos testigos del paso de nuestra historia, de vez en cuando estos colosos nos sorprenden con su nacimiento o erupción repentina. ¡Conoce catorce volcanes activos de México!
Mudos testigos del paso de nuestra historia, de vez en cuando estos colosos nos sorprenden con su nacimiento o erupción repentina. ¡Conoce catorce volcanes activos de México!
MÉXICO DESCONOCIDO
México es un país cuya superficie está formada por una vasta altiplanicie rodeada de cadenas montañosas, con una extensa gama de volcanes, viejos y jóvenes, tanto gigantescos como sumamente pequeños que presentan distintas formas de actividad.
Para muchas de las antiguas civilizaciones, los volcanes y montañas significaban la morada de los dioses; para otras culturas, estas formaciones geológicas representaban a los dioses mismos.
Hasta el siglo XIX, de acuerdo con las enseñanzas del cristianismo, el infierno se encontraba en algún lugar del centro de la Tierra y los volcanes eran precisamente sus puertas de entrada. En una definición más reciente, el vulcanólogo Federico Mosser nos dice que las erupciones volcánicas son "la sangre desparramada de los continentes en batalla".
Científicamente, un volcán puede definirse como la ruptura de la corteza terrestre, cuyo espesor mide, según Mohorovicic, por debajo del océano de 5 a 6 km de espesor, en la corteza continental de 30 a 40 y en las montañas puede medir más de 70, a través de la cual sube el magma. Debido a las altas presiones, tanto la corteza terrestre como el manto rocoso de su interior se funden y fluyen por una chimenea, como si fueran líquidos con temperaturas mayores de 1,000°C.
Si bien es evidente que un volcán vive cuando arroja fumarolas, todos pueden entrar en actividad inesperadamente.
Las recientes manifestaciones del Popocatépetl han despertado la curiosidad sobre los otros volcanes activos del territorio mexicano. Nosotros hemos tenido la experiencia de conocer casi todos. En un recorrido imaginario, sin un orden específico, por la República, se encuentran los siguientes:
1. Volcan Cerro Prieto
Alcanza una altura aproximada de 1,700 msnm. Se localiza en Baja California, a aproximadamente 30 km de Mexicali, por la carretera que va a San Felipe (teniendo otro acceso por la carretera que va al ejido Michoacán de Ocampo, entrando por el ejido Puebla). En sus aproximaciones se encuentra la laguna Vulcano y, junto a ella, se ubica la Central Geotérmica de Cerro Prieto, una de las plantas generadoras de luz eléctrica más importantes del país. La laguna se caracteriza por despedir fumarolas que contienen gases de vapor de agua, y formar charcas de lodo hirviente.
2. Volcán Ceboruco
Su cono superior llega a 2,164 msnm y se encuentra en el estado de Nayarit. A partir de la población de Jala, un camino de terracería sube hasta llegar a una estación de microondas, desde donde puede apreciarse una gran extensión cubierta de lava.
Este edificio volcánico se forma por dos grandes cráteres sobrepuestos, en cuyo interior han surgido varios más con algunas fumarolas. La última erupción que registró fue en 1872.
3. Volcán de Fuego de Colima
Tiene una altura aproximada de 3,960 msnm. Se encuentra como división entre las entidades federativas de Jalisco y Colima.
Es el volcán más activo de la República. Su parte superior cambia de lugar constantemente, por lo cual en algunas ocasiones crece y posteriormente se derrumba. Los límites del cráter han sido borrados en su totalidad debido al ascenso de su tapón, compuesto por grandes bloques de roca. Entre 1961 y 1987, las erupciones derrumbaron las orillas del cráter y formaron acumulaciones progresivas por las laderas.
Sobre la vertiente oriental presenta dos prominencias, llamadas "los hijos", de 3,600 msnm, que fueron producidas por erupciones sumamente antiguas.
El 21 de julio de 1994, a las 20:00 hrs, produjo dos grandes detonaciones. El 24 explotó el tapón de su chimenea y provocó temor en las poblaciones vecinas.
Para subir al volcán, el acercamiento más próximo se inicia en la población de Atentique, y de ahí al paraje llamado El Playón. La ruta de ascenso es incierta y con frecuencia se dificulta debido a las erupciones y expulsiones de gas.
4. Volcán Cerro Pelón o cerro Chino
Cerca de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, se encuentra la Sierra de la Primavera, formada por numerosos volcanes entre los cuales destaca el Cerro Pelón o Cerro Chino. Presenta fumarolas en su gran caldera de 78 km de diámetro, y dentro de ella surgieron varias bocas. Se supone que la última erupción sucedió hace 20 mil años, la cual produjo también el nacimiento el volcán Colli.
5. Volcán Evermann
Tiene una altura de 1,350 msnm, aunque sus raíces se encuentran bajo el mar, a una profundidad entre 3,500 y 4,000 m. Presenta varias bocas, pero el edificio principal tiene tres cráteres que arrojan fumarolas.
El archipiélago de las Islas Revillagigedo, perteneciente al estado de Colima, se constituyó con erupciones volcánicas. Cuenta con las islas Peña Partida, Clarión, San Benedicto y Socorro. El Evermann se encuentra en esta última, también llamada Benito Juárez. Allí mismo se instaló una estación meteorológica y de radio comunicación bajo la responsabilidad de un sector naval.
6. Volcán Villalobos
Muy poca información existe sobre la isla San Benedicto (también en el Archipiélago de Revillagigedo). En ella se formó el Villalobos, de 400 msnm. Presenta varios conos, entre los cuales destacan el Herrera y el Bárcenas. Este último nació el 1 de agosto de 1952, y formó un cráter de 700 m de diámetro y 100 de profundidad. En 1958 produjo fumarolas. Actualmente, debido a su alejada ubicación, se desconoce su actividad más reciente.
7. Paricutín
Su altura máxima llegó a 430 m sobre su base, es decir 2,830 msnm. Se encuentra en las cercanías de Angahúan, a 37 km de Uruapan, en Michoacán.
Es uno de los volcanes más jóvenes del mundo. Nació el 20 de febrero de 1943, a las 15:15 hrs. A las doce de la noche medía 50 m; al amanecer del día 6, había alcanzado los 80 m; y una semana después ya había rebasado los 150 m. Los temblores que originó se sintieron, a pesar de la distancia, en la Ciudad de México.
Su mayor actividad cesó el 25 de febrero de 1952; sin embargo, aún produce fumarolas en el cono principal y en esos cráteres anexos, llamados Zapicho y Hornitos. El excursionista puede visitar las ruinas del pueblo San Juan Parangaricutiro, que fuera sepultado por lava durante los primeros días de 1944.
8. Volcán San Andrés
La cima más alta alcanza 3,690 msnm. Se encuentra en la llamada Sierra de Ucareo, en el estado de Michoacán. Tiene aproximadamente dos millones de años, y su más reciente erupción fue en 1858. Su visita es un deleite para el excursionista que gusta de observar cómodamente la actividad volcánica.
La carretera que atraviesa esta cadena montañosa inicia en Ciudad Hidalgo. La travesía recorre 44 km a través de balnearios de aguas termales, como El Currutaco, con charcas de lodo en ebullición, y la Laguna Larga o Azul, sitio turístico con albercas, cabañas y lugares para acampar. Al final se encuentran Ucareo y Maravatío.
La fuerza que genera el San Andrés ha sido aprovechada para instalar plantas termoeléctricas que abastecen a Ciudad Hidalgo y poblaciones cercanas.
9. Volcán Jorullo
Alcanza una altura de 1,300 msnm. Su acceso se encuentra por la carretera que une las poblaciones de Ario de Rosales con La Huacana, en el estado de Michoacán. Al iniciar el descenso que lleva hacia tierras calientes, está una desviación para la ranchería La Puerta, punto más cercano para visitar el Jorullo. Su última erupción importante se efectuó en 1958, y durante 1967 desprendió ligeras fumarolas.
10. Chicón o Chichonal
Su máxima altura es de 1,315 msnm. Se encuentra en la Sierra de la Magdalena, cerca de las poblaciones del Chichonal y Chapultenango, en el estado de Chiapas.
El volcán tiene casi 250 mil años de existencia. La chimenea de su cráter, con una profundidad aproximada de 9 km bajo la corteza terrestre, inició una fuerte actividad el 19 de marzo de 1982 que comenzó con una erupción de piedras, ceniza, y arenillas con polvo de azufre. El día 28, a las 23:00 hrs, efectuó una explosión que mantuvo oscuro el cielo hasta las 15 horas del día siguiente. Los días 2 y 4 de abril produjo las erupciones más fuertes. La ceniza que lanzó llegó a medir hasta 40 m de altura. Arrojó piedras a 18 km de distancia, y una nube de residuos se levantó a 20 km de altura. La intensidad de esta erupción se calculó entre 40 y 50 megatones. Cuando menos 51 poblados y rancherías resultaron severamente afectados.
Federico K. G. Mulleried lo había explorado en 1928. En 1930 dio señales de vida; tenía una forma cónica con un cráter no mayor a 1,900 m y menor de 900 m, con varias soflamaras que brotaban de agujeros y grietas.
En la actualidad, el cráter que queda es una gran boca con grandes fumarolas, y una laguna que forma parte del espectáculo.
11. Volcán Derrumbado Rojo
En el estado de Puebla, un grupo de montañas emerge sobre la carretera de Veracruz, vía Jalapa. Adelante del poblado de Zacatepec, a unos 12 km, tres volcanes llaman la atención de viajeros. El más pequeño es el Derrumbado Blanco o Pinto; el mediano es el Derrumbado Azul, y el más grande, cercano a la población de Guadalupe Victoria, el Derrumbado Rojo.
No obstante la antigüedad de estas montañas, calculad en 60 millones de años, el Derrumbado rojo, aún respira. Sobre su parte más alta presenta fumarolas, llamadas "Los humeros" por los habitantes de las poblaciones cercanas.
La zona cuenta con varios cráteres en cuyo interior se formaron lagunas de singular belleza, como Alchichica, Atexcac, Aljojuca, llamados Axalapaxcos. Otros más, sin agua, se conocen como Xalapaxcos.
12. Popocatépetl
Con una altura de 5,420 msnm. Es el volcán más famoso de México. Se encuentra en la división de los estados de México, Puebla y Morelos. Su ascenso comienza en la población de Amecameca, donde parte una carretera de 27 km hasta el albergue de Paso de Tlamacas.
Su forma, historia y leyendas lo colocan mundialmente en un lugar muy especial. Su nombre quiere decir "cerro que humea", debido precisamente a su constante emisión de fumarolas.
Sobre su ladera norte presenta, como apéndice, un cráter desgajado llamado Ventorrillo. Algunos geólogos afirman que se trata de los restos de un volcán primitivo surgido hace 50 millones de años. Otros especialistas aseguran que es una boca lateral; y estudios más recientes indican que fue el primer Popocatépetl que emergió, aproximadamente, hace doce millones de años.
Desde su primera erupción registrada, en 1347, ha presentado múltiples manifestaciones. Incluso tuvo una erupción artificial en 1919.
Desde 1921 no se había tenido noticia de alguna actividad importante. El 23 de julio de 1994 comenzó a lanzar fuertes fumarolas; y el 21 de diciembre de 1994 inició una serie de pequeñas erupciones, con temblores locales de poca consideración que alarmaron a las poblaciones cercanas a la ciudad de Puebla. Entonces se produjo una lluvia de polvo y ceniza. El fenómeno se repitió a finales de 1995 y principios de 1996.
El cráter es una enorme boca de 850 m de eje mayor por 750 de eje menor aproximadamente, con profundidad de 175 a 400 m en la parte más alta.
13. Volcán de San Martín
Alcanza una altura de 1,700 msnm y su cráter tiene aproximadamente 500 m de diámetro. Se encuentra en el estado de Veracruz, entre las poblaciones de San Andrés y Santiago Tuxtla.
La cercanía del Golfo de México, ubicado a 4 km, ofrece una vista espléndida desde la cumbre.
El 4 de mayo de 1967, su cono presentó fumarolas, débiles y escasas. La erupción más antigua de la cual se tienen noticias fue en 1664, pero la que mayores daños hizo se produjo el 22 de mayo de 1793, a las 7:00 hrs, cuando una lluvia de arena obscureció el sol, de manera que las poblaciones cercanas tuvieron que encender luz artificial al mediodía. Entonces arrojó columnas de fuego y lava. Posteriormente siguió su actividad hasta 1895. En 1922 se manifestó nuevamente.
La cumbre de El Arenal, a 10 m de distancia del cráter, es el lugar indicado para apreciar el paisaje, ya que la mayor parte de la zona se encuentra cubierta por la maleza.
14. Volcán Tacaná
Desde su base hasta la cumbre mide 4,067 m. Surgió en la actual frontera de México y Guatemala, hace 2,500 millones de años.
La mirada del visitante queda cautiva por el tamaño del Tacaná, que desde la población de Tapachula (a 182 msnm), permite observarlo en su total dimensión.
El edificio consta de tres calderas superpuestas, separadas por escalones que indican tres periodos de formación. El primero se encuentra a una altura de 3,448 msnm, el segundo de 3,655 y el tercero a 3,872 msnm. Este último formó barrancas durante sus erupciones más recientes. La cima del cono muestra agujeros en forma de embudos, y un pequeño círculo de lava considerado como un cráter antiguo.
En 1949 y 1986 tuvo erupciones de poca importancia. Su cráter mide 10 km aproximadamente, y hasta hace poco tiempo tenía corrientes de agua sulfurosa. En 1951 dio muestras de una nueva actividad.