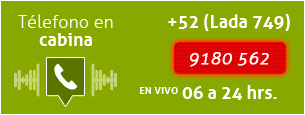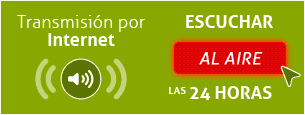El titular de Conaculta se convierte en el primer secretario del sector; el presidente Enrique Peña Nieto le tomó protesta ayer, en Palacio Nacional
El titular de Conaculta se convierte en el primer secretario del sector; el presidente Enrique Peña Nieto le tomó protesta ayer, en Palacio Nacional
JUAN CARLOS TALAVERA. Excélsior. Luego de que Rafael Tovar y de Teresa fuera nombrado titular de la Secretaría de Cultura, convocó a una conferencia de prensa en la que admitió los rezagos en infraestructura que heredó de su propia administración al frente de Conaculta; reconoció que no buscará el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para la cultura y aseguró que será hasta abril de 2016 cuando esté listo el reglamento de operación para el funcionamiento de esta dependencia.
Después de una comida con funcionarios federales, Tovar arribó a las oficinas del INBA ubicadas atrás del Auditorio Nacional, donde explicó que el presupuesto con que nace esta secretaría es de 13 mil millones de pesos, más el que se sumará de otras instancias como el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), dos estaciones de radio y el INALI, que suma casi mil 500 millones adicionales.
Aunado a esto, la nueva secretaría también mantendrá la vigilancia sobre los etiquetados que asigna la Cámara de Diputados, con cerca de mil 800 millones de pesos.
Por otro lado, advirtió que de momento no habrá cambios en las principales instituciones que forman parte de la secretaría, por lo que los titulares del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se mantendrán al frente.
“Considero que la curva de aprendizaje podría ser muy costosa frente a los tres años que faltan para terminar la administración; sólo en los casos en los que sea necesario se tomarán las medidas adecuadas”, expresó.
Durante el anuncio, Tovar y de Teresa aprovechó para anunciar los cinco ejes que definirán a esta nueva secretaría: “La conciencia para la protección del patrimonio, retomar la agenda digital, atender la infraestructura cultural existente, la formación de públicos y la interacción con otras secretarías, como Turismo, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Economía, y el impulso de temas como biodiversidad y cultura, industrias culturales y mantener la interacción entre educación y cultura”.
Y aseguró que creará un fondo de apoyo a la infraestructura cultural, pero institucional, que beneficie a 100 espacios, que dotará de servicios tecnológicos. “Porque más allá de gastar en nuevas obras, necesitamos una inversión y no sólo un edificio”.
Sobre el tema de los trabajadores, el funcionario aseguró que aunque se suprimirán las áreas con duplicidades dentro del sector, como el caso de publicaciones, comunicación social y relaciones internacionales, garantizó que se preservarán los derechos de los trabajadores.
Por otro lado, lamentó que en ocasiones se diga que no hay una política cultural, como si ésta fuera un objeto. “Pero esto no es Hamlet, de ser o no ser; la política cultural es una suma de acciones con las que ejemplificamos que México ha tenido voluntad de acciones concretas desde que es un país independiente. Creo que si hay un país en el mundo del que no se puede negar que haya una política cultural es México”, dice.
Y en cuanto a los pendientes de infraestructura, Tovar reconoció que su administración tiene dos rezagos vitales: los Estudios Churubusco y la Ciudadela. “Me referiré a las obras pendientes con toda honestidad: efectivamente durante 2013 y 2014 hemos tenido que trabajar en una serie de gastos... para poder terminar obras que ya se daban por finiquitadas... pero estamos en un replanteamiento con las instituciones competentes para el caso de los Estudios Churubusco, para concluir a la brevedad”.
Por último, señaló que hasta el momento no hay denuncias por el atraso de las obras, ya que éstas no han sido terminadas. “Al final de las obras se hará el estudio completo de cuánto fue lo que se tuvo que ejercer de más, y todo esto es lo que arrojará qué tipo de responsabilidades existen.
“Yo espero que no haya, porque la función de la cultura no está en estas tareas, sino en que cada administración enriquezca su legado con obras materiales que permitan dar una mejor actividad cultural a México”, concluyó.
La toma de protesta
A una semana de que promulgara el decreto por el cual se creó la Secretaría de Cultura federal, el presidente Enrique Peña Nieto dio posesión a Rafael Tovar y de Teresa como titular de esta nueva dependencia.
En la ceremonia, realizada en el Despacho Presidencial del Palacio Nacional, el Primer Mandatario tomó a Tovar y de Teresa la protesta de ley que establece el artículo 128 constitucional, y le encomendó iniciar de inmediato los trabajos que conduzcan a cumplir con la misión de la dependencia.
“Brindar un efectivo respaldo público a los creadores, difundir el arte y la cultura, resguardar nuestro patrimonio histórico, salvaguardar nuestra pluralidad cultural, así como acercar las actividades artísticas a niños y jóvenes”, refirió la Presidencia en un comunicado.
Por su parte, Tovar y de Teresa externó su compromiso de trabajar para articular los esfuerzos institucionales que permitan hacer efectivo el acceso a la cultura, que es un derecho consagrado en la Constitución.
El funcionario era hasta el domingo titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, un organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública.
La Secretaría de Cultura fue una propuesta del Presidente de México aprobada por el Congreso de la Unión, que tiene como objetivo, según el mismo Peña Nieto, darle la importancia que se merece a este tema en el desarrollo de una identidad nacional.
En la ceremonia de toma de protesta estuvieron los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.
Enrique Sánchez
Su experiencia
Tiene 61 años. Egresado de la UAM, es diplomático, abogado e historiador.
Fue crítico musical en Novedades (1972-1973), jefe de Relaciones Culturales en la Secretaría de Hacienda (1974-1976) y asesor del director general del INBA (1976-1978).
De 1979 a 1982 ocupó la dirección general de Asuntos Culturales de la SRE, y de 1983 a 1987 se desempeñó como ministro de Cultura de la Embajada de México en Francia.
Fue asesor del secretario de Relaciones Exteriores (1987); de 1991 a 1992 dirigió el Instituto Nacional de Bellas Artes y de 1992 a 2000 presidió Conaculta.
Fue embajador de México ante Italia (2001-2007), coordinador temporal de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana; y regresó como titular de Conaculta en diciembre de 2012.
Es autor de Paraíso es tu memoria (2012), El último brindis de Don Porfirio (2012) y De la paz al olvido (2015), y coautor de la obra colectiva en dos volúmenes El patrimonio cultural de México.
Secretaría de Cultura, enfrenta retos y pendientes
La nueva Secretaría de Cultura de la administración federal, que a partir de ayer es encabezada por Rafael Tovar y de Teresa, enfrenta desde ahora más de diez pendientes que hereda de su gestión al frente de Conaculta, como es la construcción del Museo de Arte Rupestre en Baja California Sur, que anunció durante la ceremonia por el 25 aniversario de Conaculta, y que hasta el momento no se ha definido.
A esto se suma la creación de la Mediateca Nacional, donde se hospedarían los acervos digitalizados del patrimonio cultural de México, y la creación del espacio Paleontológico de Rincón Colorado, en Coahuila. Todos, compromisos que el propio Tovar asumió en 2013 como titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Aunado a esto se encuentran las obras que Consuelo Sáizar heredó a Tovar y que no han sido resueltas, entre ellas la Ciudadela y los Estudios Churubusco, así como las obras de rehabilitación y mantenimiento en la Megabiblioteca Vasconcelos.
Además, el Centro de Documentación Cervantino, que nació para conmemorar los 40 años de la Fiesta del Espíritu en el Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas, se mantiene sin un plan de reapertura.
Sin contar los trabajos interrumpidos en el antiguo Exconvento de la Merced que, a más de un año, no se sabe cuál será el camino que tomarán las obras iniciadas en 2010 y que permanecieron en el olvido, mientras se deteriora más la estructura de acero de su techumbre.
También se encuentran las denuncias realizadas en contra de la destrucción de vestigios arqueológicos, como sucedió con la destrucción de las ruinas de Tepoztlán y Tlaltizapán, en Morelos; además de la exploración inconclusa en los terrenos del Vaso del Lago de Texcoco, donde se realizan los trabajos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y la falta de una verdadera regulación en torno a los espectáculos de luz y sonido
A esto se suman los problemas del INBA, como la falta de un foro en México que se dedique sólo al tema de la ópera, y los daños a construcciones de los siglos XIX y XX.